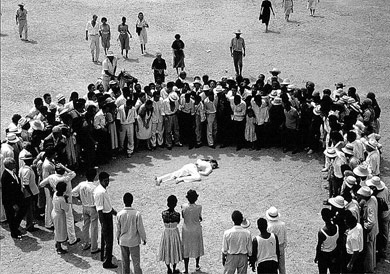La película Duelo de asesinos (Seraphim Falls) es un verdaderamente notable oeste, western, coboyada
o cinta de vaqueros, como suele llamárseles indistintamente. Género
cinematográfico por excelencia, el que describe la épica de la
colonización y conformación de lo que hoy se conoce como los Estados
Unidos de Norteamérica es también el género más universal de todos.
Resistiéndose a la extinción total, vuelve a demostrarlo con este
largometraje coproducido por la compañía de Mel Gibson y estelarizado
por Liam Neeson y Pierce Brosnan.
Dirigida impecablemente por el televisivo David Von Ancken en el 2006, Duelo de asesinos relata
una historia de venganza con un estilo que rinde un muy bienvenido
homenaje a las colaboraciones que tuvieron lugar entre aquellos grandes
del cine que fueron el realizador Anthony Mann y el actor James Stewart,
que nos regalaron títulos como Bend of the River y Winchester 73.
Lo
primero que se ofrece al espectador es el retrato de un superviviente,
un fugitivo que lucha por su vida sorteando las acechanzas de un grupo
armado compuesto por quienes parecen ser unos asesinos a sueldo y su
contratante, interpretado por el siempre imponente Neeson.
Una de las primeras sorpresas de Duelo de asesinos
radica en la interpretación que del hombre cazado compone Pierce
Brosnan, a priori tan creíble en una película del Oeste como podría
haberlo estado, por sólo poner un ejemplo, –-y si la
memoria no me falla, lo estuvo, aunque no vi la película-- otro apuesto
detective de la televisión, Tom Selleck; ya sea porque la calidad
inmediata de su trabajo logra vencer cualquier prejuicio, o porque el
efecto acumulativo de su obvia eficiencia termina haciéndolo
impresionante. Lo
cierto es, finalmente, que el de Brosnan es no sólo uno de los mejores
trabajos de su carrera, fuera de toda duda, sino que además el personaje
que tiene a su cargo se beneficia aun de esa apariencia de
inexpresividad o excesiva contención que lastraba sus papeles
anteriores, para aquí servir como nunca a una puesta en escena que lo
exhibe justamente como la encarnación de la locura vital de la frontera,
una suerte de auténtico Robinson Crusoe que ni el mismísimo Daniel
Defoe habría trasladado con mejor fortuna a la imagen de celuloide.
La
peripecia de nuestro héroe o antihéroe empieza con él llevando una
desventaja tal con respecto de sus perseguidores, que verlo superar
todas aquellas dificultades recuerda el deleite de los lectores de Julio
Verne y su formidable Mathias Sandorf, para concluir
con las referencias literarias. Este increíble hombre sin nombre, por el
momento, se las tendrá que ver con sus enemigos amparado por la misma
naturaleza que le es diversamente hostil, y por una inteligencia muy
humana que le permite hacer un uso ideal de sus recursos físicos. Observada al detalle, ésta es una de las partes más interesantes de Duelo de asesinos,
y la etapa que cubre se prolonga hasta bastante más allá de su primer
tercio. Es ya en esta fase de la jornada llena de penurias del capitán
norteño Gideon (que tal puede ser la somera identificación del personaje
de Brosnan), que el actor muestra unas dotes dramáticas que muchos en
la audiencia considerarán impensables hasta el momento en que tengan la
evidencia frente a sus ojos.
Siendo
la película una crónica dura y llevada a cabo con incontestable oficio,
no se termina, por supuesto, en las bondades que su figura central le
obsequia a Brosnan en términos de una oportunidad interpretativa
sabiamente aprovechada, ni en el retrato humano que gracias a aquélla
traza con singular mérito. Especialmente
porque en una historia de venganza, y redención, como ésta, cuenta
tanto un extremo como el otro. El grupo que persigue a Gideon es
liderado por el coronel sureño Carver (Neeson), un individuo enfocado en una
misión que tiene unos asideros mucho más sólidos de lo que uno podría
pensar en un inicio.
No
estoy refiriéndome aquí a ninguna hazaña de originalidad, pues, y creo
que se da por descontado, no hay nada nuevo bajo el sol, porque no es
necesario y porque el género del Oeste se distingue por solazarse en una
cualidad mítica que, de tan inherente que parece serle, prácticamente
le otorga su carta de presentación y su razón de ser esencial. El mérito de una buena
historia de la frontera se encuentra en la elaboración que de elementos
tan reconocibles por todo el mundo los cineastas de turno son capaces
de ejecutar, con el resultado deseado de una originalidad que por sí
misma no existe en la mayoría de las situaciones. Duelo de asesinos
es una producción lo suficientemente lograda, vaya que sí, para regalar
al género y a sus seguidores, que espero sean los cinéfilos de
cualquier lugar, con nuevos bríos, con unos aires de renovación que no
por ser espurios dejan de tener una legítima entidad.